En la era digital, la salud mental enfrenta nuevos desafíos. El uso constante de dispositivos y redes sociales ha traído problemas graves y a veces irreversibles para la salud mental. Debido a esto, han surgido diversas maneras de abordar este problema. En este análisis, exploramos cómo la revolución digital afecta nuestra salud mental. Asimismo, hablaremos sobre el estrés laboral que trajo consigo la pandemia en relación a la tecnología, como es que esta misma altera nuestra percepción de la realidad, la dependencia que nos ocasionan las redes sociales, y las consecuencias que todos estos pueden generar en el desarrollo de las habilidades sociales. Este ensayo nos ayudará a entender y cuestionar lo que está pasando, así como a vislumbrar cómo podría ser el futuro de nuestra salud mental en la era digital.
En primer lugar, en la actualidad, el entorno laboral ha experimentado una transformación profunda impulsada por la digitalización y la creciente dependencia de la tecnología en nuestras vidas cotidianas, lo que ha aumentado el estrés laboral. Entre los grupos más afectados por esta revolución digital se encuentran los jóvenes trabajadores, quienes a menudo enfrentan un estrés laboral digital que plantea una serie de repercusiones negativas para su salud mental. Esto se contempla a través del concepto de tecnoestrés, que se define como las circunstancias o factores relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que tienen el potencial de crear tensión en los trabajadores, y que se dividen en cinco grupos: sobrecarga tecnológica, invasión tecnológica, complejidad tecnológica, inseguridad e incertidumbre (Cuervo et al., 2018). Las implicancias de estos factores pueden contribuir al agotamiento, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Además, los trabajadores pueden experimentar estrés debido a la constante presión de estar conectados, la dificultad para desconectarse del trabajo, la sensación de no estar preparados para la tecnología, o la preocupación por la seguridad de sus datos. Todo ello ha llevado al incremento de dependencia a los dispositivos electrónicos, especialmente en la población joven, donde un grupo considerable carece de experiencia en el campo laboral. En este sentido, Ibáñez (2021) sostiene que "Cuantos más medios digitales tenemos, más se ha generado la necesidad de inmediatez en la comunicación (...), lo que lleva a realizar reuniones interminables en diferentes plataformas, mantener perfiles en redes sociales y estar hiperconectado todo el tiempo". Su implicancia principal es que la tecnología ha impulsado una cultura de comunicación rápida y constante, lo que puede tener un impacto significativo en la forma en que vivimos, con posibles consecuencias en la salud mental y el estrés que genera la sensación de estar siempre disponibles.
En segundo lugar, la exposición y aceptación, en muchos casos indiscriminada, de las fake news a partir de la búsqueda de nuevas fuentes de información ha generado confusión, temor e ira en las personas. Para empezar a hablar de las fake news, tomamos la definición de la Red de Periodismo Ético (como se citó en Unesco, 2017), la cual dice que estas refieren a los contenidos que surgen y se viralizan con el objetivo de hacer que dudemos de los hechos verdaderos. Estas falsedades van ganando cada vez más asidero y tienen mayor difusión a raíz del surgimiento de nuevas tecnologías de la información (TIC) como las redes sociales y el consecuente proceso de democratización de la misma. Esto lo sostienen Borges et al. (2022) al afirmar que “Twitter, Facebook, Instagram y los blogs juegan un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre contenidos relacionados con la salud durante las pandemias”. Y en efecto, en tiempos de crisis de alcance mundial, las fake news se vuelven mucho más virales debido al rechazo de la población a las fuentes convencionales. Surge una conciencia de la existencia de “[…] programas sensacionalistas, conocidos por su tendencia a presentar información escandalosa y llamativa” (Aguaded et al., 2020). Esta tendencia noticiosa fue percibida de manera negativa durante la pandemia del Covid-19, cuando la gente se sentía mucho más atribulada a partir de la sobrecarga de fatales noticias en donde los titulares presentaban números de pacientes críticos y fallecidos. El fenómeno generó una migración masiva desde los canales informativos de televisión y radio hacia el potencial acceso de la misma en contenidos transmedia. No obstante, esta migración en búsqueda de nuevas fuentes solo devino en mayor confusión y frustración marcada por el objetivo de las fake news; esta es expresada por Rodriguez et al. (2020) quienes dicen que “Las fake news impactan la salud mental de los usuarios de las redes sociales, ya que se diseñan para provocar una fuerte respuesta emocional del lector, lo que aumenta la posibilidad de compartir información, causando sentimientos como ira, miedo, ansiedad y tristeza”. De esta manera, entendemos que las fake news tienen por fin suscitar emociones fuertes en el usuario, representan un epifenómeno junto a la tendencia sensacionalista de los noticieros de televisión y provocan sentimientos de angustia y desesperación en el espectador.
En tercer lugar, el gran avance de la era digital ha contribuido al desarrollo de la dependencia a las redes sociales, lo que ha impactado en que los usuarios busquen validarse como personas a través de estas mismas. Primero, las redes sociales abrieron la posibilidad de que sean propensos a compararse con otros, como lo menciona la Dra. Maza (2023) las personas utilizan como un parámetro a lo que sale en redes sociales y tienden a compararse, como en el caso de las publicaciones de amistades donde muestran salidas y viajes, lo que genera sentimientos de ansiedad, baja autoestima y depresión al sentir que no tienen los mismos logros o experiencias; por lo que nos lleva a cuestionarnos, cuánto ha calado las redes sociales, ha llegado al punto de influir en la auto-concepción de los usuarios al tener que validar sus experiencias en base a buscar semejanzas con los demás. Segundo, el uso excesivo de las redes sociales ha impactado en que los usuarios creen una identidad imaginaria, por lo que pierden su esencia como personas y su confianza se basa en su “vida” virtual, así como lo menciona Paz (2010) "existe el riesgo de crear una identidad ficticia, potenciada por un factor de engaño, autoengaño o fantasía. (...) y se fomentan conductas histriónicas y narcisista", y es que al estar expuesto a una pantalla hay más "confianza", confianza falsa que sólo deja a los internautas tener una máscara y hacer cosas que no harían de manera presencial, por ello muchos son los que en base a los amigos de internet creen que son “populares” o socialmente aceptados, buscan nuevamente la aceptación social aún si esto hace que armen un personaje ficticio de sí mismos. Por lo tanto, la era digital ha impactado en la dependencia de los usuarios a las redes sociales, por lo que las comparaciones y la creación de una identidad falsa fueron parte de este impacto.
Asimismo, el tiempo que los usuarios pasan en redes sociales no solo genera dependencia, sino también los hace más propensos al robo de su información, lo que permite, en muchos casos, que suplanten su identidad. Pero, ¿qué es la suplantación de identidad? En el año 2022, la definió como “un delito consistente en que una persona se haga pasar por otra para conseguir algún tipo de beneficio al que no tendría derecho si conservase su identidad original.” Lamentablemente, la era digital ha facilitado la obtención de datos mediante los registros públicos, las redes sociales, programas informáticos malignos y piratería informática, toda esta información le facilita al criminal el poder suplantar la identidad de una persona, muchas veces, sin que esta se de cuenta. Así mismo, la era digital ha contribuido con la normalización de este delito. Es muy común ver que usuarios en redes sociales se pongan una foto de perfil con el rostro de otra persona o que se cambien el nombre al de una celebridad. Desafortunadamente, no conciencia del peligro y la gravedad del asunto, esto lo vemos reflejado en que la problemática solo ha ido creciendo, “los intentos de suplantación de identidad en redes sociales se dispararon en un sorprendente 500 por ciento en 2016” (Russell, 2017). Pero la suplantación de identidad no solo se usa para poner otra foto de perfil u otro nombre, sino que también ha servido como herramienta para cometer diversos delitos, como fraudes financieros, ciberbullying, grooming, venta de datos personales de los usuarios etc., estos delitos traen consigo múltiples consecuencias que afectan al bienestar y la integridad de las víctimas ya que pierden dinero, son expuestas a peligros fuera del mundo digital y su salud mental se ve afectada debido a que desarrollan estrés, ansiedad y depresión.
Por último, el uso excesivo de las redes sociales (principales actores en la era digital), como hemos visto anteriormente, genera una dependencia evidenciada en la necesidad de obtener en ellas aprobación constante que impacta en las habilidades para socializar. En base a ello podemos decir que esto implica, a su vez, la desvirtuación de la realidad y su consiguiente rechazo en pos de una vida ideal, libre de las imperfecciones del mundo físico; generando así consecuencias negativas en la interacción que los jóvenes tienen con los otros de forma presencial. En primer lugar, podemos mencionar al aislamiento social como la condición extrema de esta problemática, puesto que esta implica la manifestación plena de la negativa a afrontar lo que implica interactuar fuera de la pantalla. La era digital, al traer consigo la masificación del internet y el consiguiente aumento de su uso excesivo, implica también el aumento del aislamiento social, pues, como se comprueba en un estudio realizado por Benitez et al. (2016), este último puede ser causal del primero, afectando en mayor medida a los adolescentes de entre 13 a 16 años al estar en búsqueda de una identidad fácilmente moldeable en internet. Por otro lado, tenemos que esta misma adicción genera a su vez, pérdida de la empatía o dificultades para desarrollarla; esto debido a la inexistencia de la relación cara a cara. Ahora bien, esto no quiere decir que los jóvenes sujetos al uso excesivo de las redes tengan menos compromiso con los otros o que ignoren por completo sus problemas, al contrario, tienen mayor iniciativa para involucrarse en situaciones ajenas; no obstante, presentan mayor dificultad para poder comprender otros pensamientos (Lozano et al., 2021) y, por ende, les resulta complicado el poder intervenir positivamente en relaciones sociales con mayor grado de intimidad.
Referencias bibliográficas
Benítez Contador, I., Cortés Zambrano, Y., & Hernández Badillo, S. (2016). El aislamiento social como consecuencia del uso excesivo de internet y móviles en adolescentes. PsicoEducativa: Reflexiones Y Propuestas, 2(4), 24–30. https://psicoeducativa.iztacala.unam.mx/revista/index.php/rpsicoedu/article/view/26Borges do Nascimento, I., Pizarro, A., Almeida, J., Azzopardi-Muscat, N., Gonçalves, M., Björklund, M. & Novillo-Ortiz, D. (2022) Infodemics and health misinformation: a systematic review of reviews. Bull World Health Organ, 100(9), 544-561. 10.2471/BLT.21.287654
Cuervo, T., Orviz, N., Arce, S., & Fernández I. (2018). Technostress in Communication and Technology Society: Scoping Literature Review from the Web of Science. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 21(1). https://doi.org/10.12961/aprl.2018.21.01.4
De-Casas-Moreno, P., Vizcaíno-Verdú, A., & Aguaded, I. (2020). La televisión sensacionalista y hábitos de consumo en España e Italia. Estudios Sobre El Mensaje Periodistico, 26(2), 483-496.
https://www.researchgate.net/publication/340840868_La_television_sensacionalista_y_habitos_de_consumo_en_Espana_e_Italia/link/5f526f8992851c250b90090e/download
Ibáñez, P. (12 de julio del 2021). “Burnout” en la era digital. La República. https://www.larepublica.co/analisis/pilar-ibanez-514336/burnout-en-la-era-digital-3198972
Lozano Blasco, R., Mira Aladrén, M., & Gil Lamata, M. (2021). ¿Afectan las redes sociales a nuestra empatía? Un estudio con jóvenes universitarios. Revista educación, investigación, innovación Y Transferencia, (1), 105–130. https://doi.org/10.26754/ojs_reiit/eiit.202115318
Maza, M. (2023). Las redes sociales y nuestra salud mental: una relación compleja. Clínica San Felipe. https://clinicasanfelipe.com/articulos/las-redes-sociales-y-nuestra-salud-mental-una-relacion-compleja
Paz, E. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones, 22(2), 91-96. https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/196/186
Picón, E. (24 de marzo de 2022). El delito de suplantación de identidad. Legal Today. https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/el-delito-de-suplantacion-de-identidad-2022-03-24/
Red de periodismo ético. (2017, julio 25) Información falsa: La opinión de los periodistas. Unesco.
https://www.unesco.org/es/articles/informacion-falsa-la-opinion-de-los-periodistas-0
Rodrigues, S., Borges, L., Barbozai, M. & Leira, L. (2020). ¿Cómo influyen las redes sociales en la salud mental?. SMAD, Revista eletrônica saúde mental álcool e drogas, 16(1), 1-3. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1806-69762020000100001&script=sci_arttext&tlng=es
Russell, J. (22 de junio de 2017). 5 Riesgos de seguridad en redes sociales y cómo evitarlos. Hootsuite. https://blog.hootsuite.com/es/riesgos-de-seguridad-en-redes-sociales/






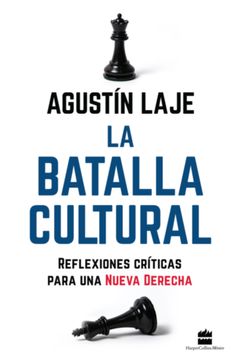
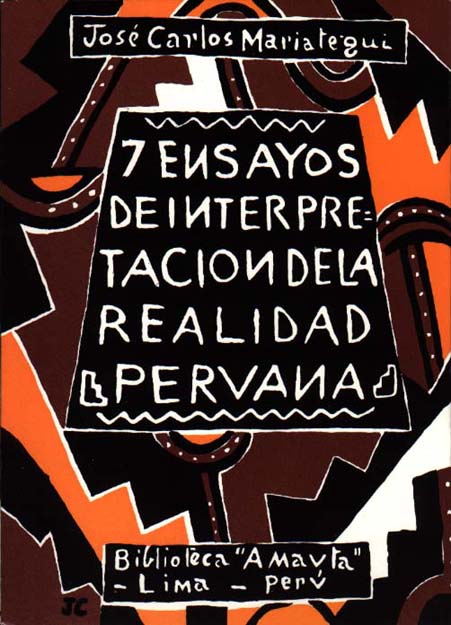



11 Comentarios
Comparto la idea. Es muy importante conocer sobre el impacto de la tecnología. Me gusta que a comparación de otros blogs tiene referencias. Muchas gracias
ResponderEliminar¡Gracias por tu comentario! Es importante referenciar toda información que se use, de esa forma aseguras que tu investigación esta apoyada en fuentes confiables.
EliminarLa era diigital no es dañina, su correcto uso permite el avance. Pero nos hemos vuelto una sociedad conformista y facilista, por ende nos volvemos obsoletos y dependientes de ella. Bien dice el dicho: " la necesidad crea culturas"
ResponderEliminar¡Muchas gracias por el comentario Flor! Así es, la era digital también trae consigo muchos beneficios para todos nosotros, pero es importante reconocer los limites de su uso y también adquirir costumbres sanas de autocontrol.
EliminarEste ensayo que aborda la salud mental en la era digital es una lectura esencial y oportuna en nuestro mundo actual. Aborda un tema de gran relevancia, ya que la tecnología ha transformado la forma en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Además ofrece una perspectiva profunda y enriquecedora sobre los desafíos que enfrentamos en un entorno digital constante.
ResponderEliminarSi bien el ensayo examina temas como el estrés laboral causado por la tecnología, la diseminación de noticias falsas y la influencia de las redes sociales en la percepción de la realidad, además de la creación de identidades en línea, considero que sería beneficioso considerar una perspectiva más optimista o soluciones concretas para abordar estos problemas en lugar de centrarse principalmente en los aspectos negativos. De igual manera, considero que el ensayo proporciona una base sólida para una reflexión sobre el equilibrio entre la tecnología y el bienestar mental.
ResponderEliminarSí es cierto que el abordar las problemáticas de un fenómeno da pie a buscar sus soluciones, pero el presente ensayo es uno de tipo argumentativo, por lo que planteamos una tesis: "El uso constante de dispositivos y redes sociales ha traído problemas graves y, a veces, irreversibles para la salud mental" y posteriormente brindamos argumentos que se van desarrollando para sostener nuestra postura. En este sentido, las soluciones son algo que escapa de la intención del presente escrito, pero no se rechaza la relevancia de encontrarlas, por lo que uno de los propósitos de este ensayo es el de avizorar las problemáticas para una investigación futura que busque hacerles frente.
EliminarLa era digital es un avance para una sociedad, siempre en cuando se aproveche de manera eficaz y para fines de beneficio colectivo. Asi mismo, encontrar un equilibrio entre la salud mental y la era digital para el mejor aprovechamiento. "puedes mantenerte conectado en la era digital pero nunca te desconectes de ti mismo".
ResponderEliminarAgradecemos tu comentario, estimado Edinson. Así como mencionas, es necesario encontrar un balance respecto al empleo de las tecnologías de la información en general, esto en aras de evitar resultados negativos como los ya previstos en el presente ensayo y, en contraparte, demostrar que la adaptación a un nuevo régimen informacional no solo corresponde a un progreso tecnológico, sino a un progreso humano, como sociedad.
EliminarEl ensayo es muy pertinente en esta era digital y me recuerda las palabras de Denegri: "La televisión, la radio y ahora Internet se convertirán en prótesis del ser humano, una extensión de él. En un futuro no muy lejano, no podremos vivir sin estos". Esto llama a la reflexión sobre estos temas y el ensayo lo explica con precisión.
ResponderEliminar¡Exacto! La era digital tiene repercusiones positivas y negativas para la vida cotidiana, es importante aprender a regular su uso. Muchas gracias por la cita, hasta ahora no la había leído.
Eliminar¡Nos encantaría saber tu opinión sobre el trabajo!