Autor: Renzo Kuwata
El término “neoliberalismo” se encuentra en gran parte de los análisis y teorizaciones de la política actual; sin embargo, y pese a su masificado uso, no existe un consenso ni sobre lo que refiere ni sobre su validez académica. Eric Muloc es un investigador francés, Doctor en economía por la Universidad de París 1 y especialista en economía del desarrollo, que busca dilucidar esta cuestión con el fin de enriquecer la teoría política contemporánea. Además, si bien sus otros trabajos están más direccionados a las políticas educativas como Educación, pobreza y desigualdades en Guatemala o Análisis económico de las políticas educativas en tiempos de crisis en Cuba: la difícil preservación de los logros sociales, su interés hacia este tema indica la multidisciplinariedad del término, puesto que, en palabras del autor, “se trata a la vez de una ideología, de una visión del mundo, de un conjunto de políticas y de una colección de teorías que no son necesariamente coherentes unas con otras”. No obstante, cabe mencionar que la naturaleza de sus investigaciones permite entender que el autor posee una tendencia ideológica relacionada con la necesidad del Estado para combatir la pobreza y la consiguiente negación del libre mercado, cosa que lo sitúa, en términos económicos, en una posición antagónica al liberalismo. Esto explica en gran medida la tendencia a justificar el término, puesto que, como él mismo da a entender, no es muy bien recibido por quienes hoy en día comulgan con dichas ideas. Lo que se planteará en todo el artículo es acerca de si los liberales comparten la misma visión del mundo que los denominamos neoliberales.
El primer apartado es quizá el pilar principal para explicar estas diferencias, puesto que refiere al concepto de libertad que cada corriente posee, siendo esta noción aquella por la cual cada una debe su existencia. En primera instancia, el autor arguye que el liberalismo define a una sociedad libre y buena desde los campos filosóficos y políticos, haciendo especial hincapié en este último. Para explicar esto, recurre a las ideas de Adam Smith, quien explica que la división del trabajo —consecuencia necesaria de la interacción económica entre los individuos— da origen a las sociedades políticas, que implican relaciones jerárquicas y complejas. A partir de ello dice que los liberales, entonces, no niegan al Estado, sino que discuten acerca de las formas políticas y jurídicas en que este debe de articularse bajo una sociedad libre. Su papel es, por consiguiente, el de una autoridad que establece leyes que aseguren el respeto de las libertades al limitarlas para que sean compatibles con las demás, por lo que su libertad refiere a “la libertad de actuar según su propia voluntad, teniendo en cuenta el sistema jurídico que prevalece”. Por otro lado, sostiene que el neoliberalismo, representado por Milton Friedman, reduce la libertad a una noción económica (se pierde el carácter multidisciplinario del liberalismo), siendo que una sociedad libre es, citando a Friedman, “la economía de intercambio de la libre empresa privada”. La libertad fundamental es aquella relacionada con el intercambio de bienes y, por ende, cualquier forma de controlar el mercado —sistema producto de la interacción libre entre individuos sin intervención centralizada— es un atentado contra la libertad individual. Otra diferencia es que la teoría neoliberal funda sus argumentos en una situación hipotética representada en la parábola de los Robinson, rechazando así la dimensión histórica del liberalismo que buscaba comprender las relaciones económicas y las estructuras sociales emergentes de estas. Se pierde esta búsqueda por comprender el orden social, económico y político que hace negar la existencia de grupos sociales y el antagonismo de clases. Mulot esboza de manera clara y certera los principios del liberalismo y la relación entre sus pensadores. Permite en unas breves páginas comprender la discusión en torno al estudio del comportamiento de los individuos en interacción mediante su libertad, citando a autores que van desde Smith a Marx y desde Friedman a Becker. No obstante, en la primera diferenciación, el autor menciona que el neoliberalismo reduce la libertad y la interacción entre individuos solo al ámbito económico, y dice que este cambio en la naturaleza del objeto a teorización implica una ruptura (se niega la continuación del pensamiento); la misma ruptura que se articula en la negación de la dimensión histórica del neoliberalismo. Pero esto no tiene necesariamente que ser así: los autores que Mulot denomina neoliberales parten de las nociones liberales y, por ende, no tendrían que teorizar nuevamente sobre cuestiones políticas y filosóficas; pueden brindar un enfoque que primer el aspecto económico, pero no se menciona en ningún momento cómo es que esto excluye las otras dimensiones. El análisis es muy bueno y se presenta de forma sencilla, pero tal vez falta detallar esos aspectos que no terminan de brindar un argumento sólido en tanto a si se habla de una continuidad o no.
En el segundo apartado, Mulot nos busca precisar que aquella similitud entre ambas corrientes, referida a la búsqueda de un Estado mínimo, implica diferenciaciones en profundidad por parte de ambas corrientes acerca de la relación entre el Estado, el mercado y el poder. Indica que los liberales no se muestran sistemáticamente en contra de la intervención estatal. Para sostener tal afirmación, Mulot recurre a tres pensadores que tienen distintas definiciones acerca de los campos de legitimidad del Estado: 1) Adam Smith, quien argumenta que la división del trabajo es beneficiosa para todos (trabajadores y capitalistas), pero que luego se contradice cuando menciona que el rol del Estado es acentuar la dependencia del trabajador con el fin de “mantener el salario a su nivel 'natural'”; 2) Jeremy Bentham, quien encuentra un problema en aquellos pobres que, por diversas condiciones, se niegan al trabajo asalariado, por lo que propone encerrar a los pobres en instituciones especializadas y mediante coerción inculcarles la disciplina de producción; 3) y Stuart Mill, quien dice que el Estado debe garantizar la protección de la propiedad privada, limitando la libertad de quienes busquen vulnerarla. Los autores liberales, no obstante, coinciden en que el Estado debe ser un garante de las libertades y, por ello, debe de ser representativo. En contraste, los neoliberales rechazan al Estado como una instancia política, pues va en contra de las libertades individuales al no poder llegar a la unanimidad. No obstante, este tendría legitimidad en tanto puede generar reglamentación parar garantizar el funcionamiento de las sociedades de libre mercado. Aquí la mención de los tres pensadores liberales permite sostener la falta de consenso entre los autores liberales acerca de la relación entre libertad y rol del Estado. También se articula de forma coherente el rechazo de los neoliberales hacia cualquier conducta del Estado que se salga de su papel como “árbitro” creador de las reglas de juego. Sin embargo, resalta aquí que autores como Jhon Locke, padre del liberalismo, no se mencionan. Y es justamente él quien argumenta que el Estado solo debe de garantizar las libertades fundamentales (vida, libertad y propiedad privada) y no intervenir en cuestiones referidas a las relaciones sociales que, si bien no son manejadas por el mercado como dicen los neoliberales —también no se hablaba en ese entonces de mercado como lo conocemos ahora—, son objeto de control según la doctrina liberal a la que apela.
En este sentido, la investigación que nos brinda es enriquecedora no solo para el conocimiento de la teoría liberal, puesto que se expone de manera simple y explicando el pensamiento particular de ciertos autores liberales, sino también porque permite entender, sea o no una continuidad, la situación actual de estas ideas; a saber, la naturaleza del estudio de los autores contemporáneos y su relevancia en el entendimiento de la política actual.






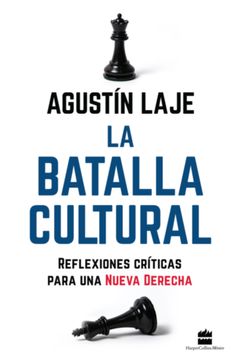
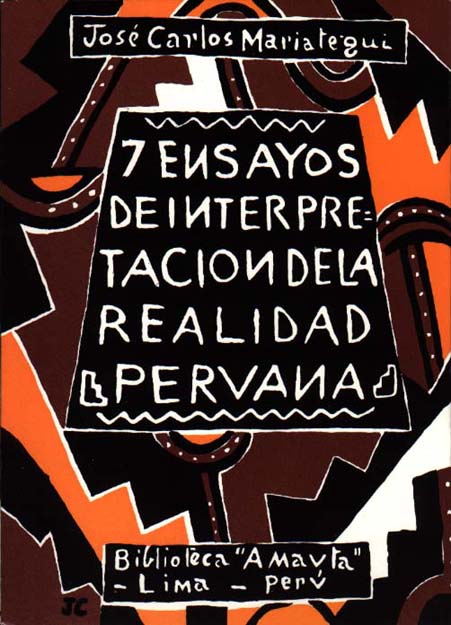



6 Comentarios
Muy buen aporte a la teoría liberal mi estimado Haruo, más gracias por difundir estas ideas.
ResponderEliminarSiempre es bueno difundir diversidad de ideas para poder estudiar y ahondar en el pensamiento político contemporáneo. Muchas gracias.
EliminarMe agrada la idea de encontrar similitudes y contradicciones en la teoría liberal, se infiere que al iniciarse pudieron llegar a tener un objetivo muy parecido, pero lo llevaron por caminos distintos.
ResponderEliminarEn efecto, es esa la tesis que defiente Mutloc. Para ahondar aún más en esta desviación te recomiendo leer el artículo directamente que posee unas 33 páginas.
EliminarImpecable trabajo, preciso tener más estudios del Neoliberalismo para interpretar con una lente más nuestra realidad. Felicitaciones Haruo!
ResponderEliminarMuchas gracias. Efectivamente, el neoliberalismo es parte del lenguaje cotidiano cuando de política se trata: su estudio es esencial.
Eliminar¡Nos encantaría saber tu opinión sobre el trabajo!